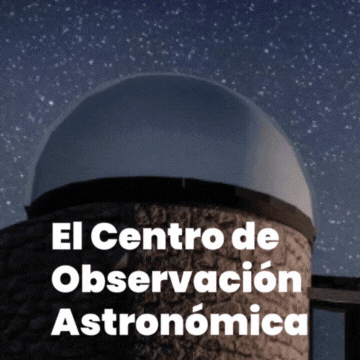La salud mental se consolidó en los últimos años como uno de los principales desafíos de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 970 millones de personas viven con algún trastorno mental o de consumo de sustancias, lo que representa casi una de cada ocho personas a nivel global. La depresión y la ansiedad son las condiciones más frecuentes y, en conjunto, generan pérdidas de productividad estimadas en más de un billón de dólares por año, lo que refleja tanto su impacto humano como económico.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 acentuaron la problemática, en especial entre jóvenes y adolescentes. Estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que uno de cada cinco jóvenes reporta síntomas relacionados con ansiedad o depresión. La incertidumbre económica, el aislamiento social y la sobreexposición a pantallas durante ese período agudizaron el malestar psicológico, y los servicios de salud aún enfrentan dificultades para dar respuesta a una demanda que crece de manera sostenida.
La brecha entre países desarrollados y en desarrollo se hace evidente en la atención. Mientras en Europa y América del Norte existen, en promedio, 30 psicólogos y psiquiatras cada 100.000 habitantes, en gran parte de África y Asia esa proporción no supera los 2 profesionales. La falta de recursos humanos y de infraestructura limita la capacidad de detección temprana y tratamiento, lo que agrava las consecuencias de los trastornos. En muchos casos, la atención primaria ni siquiera incluye servicios básicos de salud mental.
El ámbito laboral es uno de los más afectados. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el estrés crónico, el burnout y los trastornos de ansiedad asociados al trabajo aumentaron de forma sostenida en la última década. Grandes corporaciones y empresas tecnológicas implementan programas de bienestar, pero en pymes y empleos informales las condiciones de cuidado son prácticamente inexistentes. La falta de regulación clara en varios países genera un vacío que termina impactando en la productividad y en la salud de los trabajadores.
En paralelo, las nuevas tecnologías abren tanto riesgos como oportunidades. Las redes sociales, si bien facilitan la conexión, también contribuyen a fenómenos como la comparación permanente y la exposición al acoso digital, que afectan especialmente a adolescentes. Al mismo tiempo, la telemedicina y las aplicaciones de bienestar mental se consolidaron como herramientas útiles para ampliar el acceso a la atención. Según la OMS, la demanda de consultas virtuales de salud mental creció un 60% desde 2020, mostrando un cambio estructural en la forma de brindar asistencia.
Los especialistas coinciden en que la salud mental requiere ser considerada una prioridad de política pública global. La inversión en prevención, la capacitación de profesionales y la reducción del estigma social resultan pasos clave para avanzar en un abordaje integral. En un contexto de crisis múltiples —económicas, sociales y ambientales—, garantizar el cuidado de la salud mental no solo implica mejorar la calidad de vida individual, sino también fortalecer la cohesión social y la resiliencia colectiva frente a los desafíos del siglo XXI.